Mi amigo Cristóbal
( Relatos Gay )
Las vacaciones con mi familia siempre han sido una larga prueba de aburrimiento. No recuerdo haber tenido nunca la oportunidad de tomar vacaciones en otro lugar que no fuera nuestra eterna y triste casa perdida en el hueco de un valle tan aburrido, tan húmedo, tan desprovisto de comodidades que un anacoreta abiertamente profesado habría meditado allí sobre las razones para volver a la vida mundana.
No es que el edificio en sí mismo sea incómodo, aunque en gran medida lo es; pero desprende una especie de olor a abandono, a soledad abrumadora, a largos e interminables días, a noches interminables, a mañanas monótonas y a tardes inútiles, hasta el punto de que la mera mención de una estancia entre estos muros siempre me ha llenado de temor.
La última vez que fui con mis padres a su refugio tenía diecisiete años. Digo por última vez, porque ese año, a mis 18 de adultez, después de tantas temporadas de obediencia a la tutela familiar, había entrado en abierta rebelión contra este espantoso y ácaro lugar. El resultado fue una profunda pena de mi padre y una dulce amargura de mi madre. El dolor era el acceso del adolescente a la toga viril; mi madre debía su amargura a la manía que siempre había tenido por alejarse de las situaciones desfavorables a su modo de ser en su ambiente de amistades y familiar. Nunca había sido ella misma, sino lo que los demás querían que fuera.
Para convencerme, mi padre no encontró nada mejor que ofrecerme un compañero. ¡Un compañero! ¡Y qué! ¿Asociar a otro chico con la ociosidad incurable de treinta días de bostezos y asco? ¿Mistificar, engañar a un pobre chico pintando una obra maestra en una pared que se desmorona? ¿Cómo ocuparíamos nuestro tiempo de ocio? ¿Con juegos? Supongo que sí. ¿Pero luego qué? Sucedería inevitablemente que agotaríamos nuestra imaginación y nos entregaríamos a la languidez mortal de no tener nada más que hacer.
Ese compañero iba a ser mi primo Cristóbal. Mis padres —le dije una noche— necesitan presumir de su casa podrida, para justificar las locuras a las que llegaron para comprarla; por el amor de Dios, no vengas a aburrirte en ese lugar, te cabrearás como yo.
— Y ¿qué? —respondió el encantador primo—, amigo mío, aprenderás esto, que soy solidario con la desgracia de mi vecino, especialmente cuando es amable. Y no hay un chico de mi edad que sea más agradable que el que está ahora justo delante de mí. Por lo tanto, voy a ir. ¡Ve y responde a tus alegres padres que iré!
El bueno de Cristóbal había articulado estas palabras con la inimitable inflexibilidad de su carácter impermeable a todo pesimismo. No tuve otra que poner buena cara a mal tiempo, y al día siguiente, subí al coche japonés de mi progenitor, con el gallardo, apuesto y jovial Cristóbal como compañero en el asiento trasero.
Cristóbal acababa de cumplir dieciocho años. Es un chico muy guapo con cara de niño que había crecido de manera que nada le importaba, entonces era de altura media, piel oscura, pelo azabache, ojos negros profundos, cejas gruesas, muslos poderosos de un delantero centro de fútbol. Sólo el torso escapó de esta colonización de la madurez por una cierta finura grácil donde persistía una feliz ausencia de pelo. Para el resto, el chico del campo estaba en su plenitud.
Estaba acostumbrado a las duras condiciones de la vida agrícola de sus padres, no era consciente del significado de la palabra pereza, como la ociosidad. No hubo modo de disuadirle de seguir el soporífero convoy en el que, demasiado tarde para él ahora, acababa de tomar su lugar.
A pesar de mis prejuicios desfavorables contra la temática de la anorexia anunciada, había conseguido sin dificultad que compartiéramos la misma habitación. ¿Consideraría esto la menor compensación por la prueba que se nos ha infligido? Pues bien, ¡qué putada!, tuve que luchar duramente contra mi querida madre, que estaba convencida de que la promiscuidad masculina más allá de cierta edad es contraria a la moral y perjudicial para la salud. Allí me enfadé, pensé que iba a explotar:
— Escucha, mamá —le dije en un tono ligeramente conciliador—, no me importa que tú y papá me arrastren a la fuerza a esa olla de gorriones digna del exilio político, pero si pretendes alejarme la mitad del tiempo del único interés de unas vacaciones tan perjudiciales para el equilibrio mental como para la salud física, te prometo hacer pis en la cama todas las noches, ¡y aún más!
Mi madre no insistió; tuvo que tragárselo, a pesar de la pena de impertinencia. Como tiene el espíritu justo para su calidad de incombustible fanatismo, se envolvió en una magnífica y contrariada vestal y no abrió la boca en todo el viaje, excepto para decir tonterías, lo cual es infalible en su temperamento; pues debe saberse que al fanatismo se le superpone el más obtuso cretinismo. Por fin, después de diez horas de un viaje insoportable, llegamos.
Pequeño detalle que merece ser señalado, Cristóbal se había dormido tras los primeros cincuenta kilómetros, y yo después de sesenta, mis padres nos habían despertado para el almuerzo. Llevábamos vaqueros, de textura más bien rígida, que no dejan que los ojos se aparten justo de las dobleces de la bragueta para observar los cambios, y así viene esa fatiga añadida que se concede a la incomodidad de un asiento siempre demasiado estrecho, y es ingenioso para dibujar maravillas afortunadamente cubiertas de una ostentación demasiado elocuente. Admito que contemplaba el ardor de Cristóbal marcado en sus vaqueros que me llenaba mucho de ese placer que cultiva un morboso deleite de antemano con los ambientes apagados de una alcoba dedicada a la intimidad de dos muchachos obligados a componerse durante un mes con las minucias de una cierta familiaridad. Lo que no había previsto era la mirada de Cristóbal a mis propias galas, tan victoriosamente aristocráticas como las suyas. Fue sólo un vistazo, pero fue suficiente para destilar en mi carne algo muy agradable y en mi mente algo muy perturbador. La idea de que este arquetipo de heterosexual puro y duro fue posible gracias a la excepción que, a fuerza de confirmar la regla, a veces suplantándola, ancló en mí la resolución de empujarlo hasta sus últimas consecuencias.
Y entonces, pensé que, disperso o no en la hegemonía de la pendiente natural hacia el sexo opuesto, Cristóbal estaba en la temporada en que uno apenas aguanta más de cuarenta y ocho horas sin realizar el llamado vicio solitario y que ayudándose con la complicidad, bien podía soltarse un poco, sólo para encantar las distracciones. Dicho esto, rápidamente volví de mis ilusiones: Cristóbal estaba saliendo con una chica y cuando sales con una chica, Dios mío, es porque amas a las chicas. De ahí la atracción de los chicos, no hay ninguna ley prohibitiva en sentido estricto, pero los casos son sin embargo más raros de lo que afirma el Marqués de Sade. Tan pronto como llegamos al Olivar, tal como se llama una finca que no tiene ni un solo olivo, limpiamos la habitación que se nos había adjudicado, una especie de salón sólo bueno para almacenar maquinaria industrial, estaba distribuida de tal manera que era geométricamente imposible que nos comunicáramos más que muy alto y con un altavoz. Miré a mi madre, pero no oriné ni una palabra. Como Cristóbal no sabía qué lado tomar, lo llevé a un lado:
— Vamos a subir —le dije en el tono irritado de la rebelión abierta—, nos acomodamos en la habitación del ático. Es pequeña, acogedora, agradable, las camas casi se tocan, podemos hacer todo lo que queramos. Porque para la habitación grande, es como si tú durmieras en un extremo del jardín y yo en el otro.
Cristóbal me aprobó feliz y sin rechistar. Así fue como, para el gran terror mortificado de mi madre, tomamos nuestros bártulos y los llevamos a un cuarto del ático de esta inmensa barraca, símbolo de la inanidad y la megalomanía burguesas: ¿cómo no encogernos de hombros en una propiedad de cuarenta hectáreas en medio de la cual se encuentra una especie de castillo con veinte habitaciones todas amuebladas, donde nadie va nunca? ¡Vanidad de vanidades! Mis padres, los ricos y más allá, habían querido vivir con un pie que les hiciera honor, y sólo habían logrado enredarse en una ridiculez de la que todo el mundo se reía en secreto, incluso sus amigos, llamémosles así, que pretendían estimarlos más.
Finalmente, para tener dos veces seguidas y en muy poco tiempo sujetada la argolla de la autoridad materna, Cristóbal y yo tuvimos toda la latitud que necesitábamos para disponer de nuestros apartamentos como pequeños señores del feudo. En cuanto a Madame, no se aventuró en la resbaladiza pendiente de los comentarios ácidos, su especialidad, suponiendo que inevitablemente llevarían a una necesitada réplica. Llegó la noche, y como la habitación estaba provista de una ducha, y estando cubiertos de sudor, era lo más natural del mundo para nosotros hacer nuestras abluciones rutinarias. Allí, ocurrió otro incidente, que era previsible. Mi madre, sin parecer que hacía lo que hacía, fingiendo que arreglaba nuestro armario, no había querido ser un centinela exacto de nuestras acciones, que consistían en aparecer precisamente cuando uno de nosotros estaba haciendo sus deberes de higiene. Exasperado, le señalé la incongruencia de su actitud:
— ¿Y si Cristóbal sale desnudo? —Dije, enojado—; ¿te das cuenta de cómo te estás comportando?
— Bueno, —respondió—, Cristóbal tiene la misma edad que tú, y… —dijo….
—…¿Y qué?, —le dije, ulcerado—. ¡Hace tres años que evitas mi desnudez bajo un velo de mojigata beatería, con el pretexto de que la pubertad ya no permite a una madre ver a su hijo desnudo! ¿Qué me estás cantando?
— ¡Eres insolente! —dijo, al borde de las lágrimas—, si sigues hablándome así, yo…, yo…
— ¿Qué?… ¿rezarás por mi regreso en el seno del respeto filial? Vamos..., es suficiente, ¡ya he oído demasiados sermones tuyos!
Y al fin se enfadó, que es lo que yo deseaba:
— ¿Qué te he hecho yo para que me trates así?
— ¿Qué me has hecho? Esto: me castraste.
— Te castré. ¿Qué?
—¡Me castraste! soy un eunuco, mi querida momia: he golpeado el estrado de mi virtud, como dices, y he hecho que toda virtud sea aborrecible. En cuanto a Cristóbal, es mi primo, dormimos en la misma habitación, somos niños, no vamos a jugar a los comulgantes ruborizados, porque tiene la polla peluda, como yo, y como yo, todas las mañanas se pone dura, ¡peor que una roca!
Mi madre, en el momento de mayor temor, soltó el montón de ropa que llevaba en los brazos, se puso las dos manos sobre la boca, tembló, se dio la vuelta y se fue con una especie de gemido, no sé qué tipo de gemido para menospreciar a una niña perturbada en la adoración de su estrella del momento. Yo, satisfecho, me sentí mejor que nunca.
De ahora en adelante, Cristóbal y yo fuimos liberados de este falso celo que ajusta sus prerrogativas a la autoridad tiránica de un protectorado impuesto. Sin embargo, a pesar del ruido del agua, el brillo había alcanzado a mi primo. Entró en la habitación y me vio sentado en la cama, llorando de risa:
— ¿Qué te pasa?, —dijo.
— Estoy inaugurando mi ascenso a la condición de hijo ingrato, —respondí antes de contarle la escena detenidamente.
Cuando le conté, sonrió radiantemente. La sonrisa se dilató en euforia, luego en alegría desenfrenada, antes de culminar en esta epifanía:
— ¿No lo sabes? Encontré a tu madre aburrida, pero no me atreví a decírtelo por una cuestión de respeto.
— ¿Quién no la encuentra aburrida? —dije, limpiándome los ojos que se habían reído tanto que estaban irritados—; al menos ahora tenemos paz.
La atmósfera de la cena valió su peso en interés. Mi padre, consciente del escándalo, había decidido ignorarlo, probablemente pensando que no valía la pena. Sin embargo, no pudo resistirse al niño que le picaba y que le rascaba para dejar caer una metáfora sobre las prescripciones de la obediencia filial, una cualidad sin la cual una familia entra infaliblemente en su fase de decadencia. Me apresuré a responderle:
— Padre, tú sabes que la obediencia es una cosa. Pero la obediencia empujada a la oscuridad, se llama obediencia ciega sin inteligencia. Si quieres ser presa de la máxima de Tiberio, deja que me odien mientras me teman. Pero hágase la pregunta subsidiaria: una vez que tal hijo haya alcanzado y superado su mayoría de edad, ¿qué sentimientos quedarán para él en la forma en que ha estado sujeto a la brida durante años?
— Lo sé, lo sé, —dijo mi padre— pero durante los últimos días nos has estado sorprendiendo, eso es todo.
— Os sorprendo porque no ha sido capaz de dar ninguna holgura a su puritana y tensa educación como pastores anglicanos. Te escandalizo porque a tus ojos todavía tengo diez o doce años y sigo escribiendo Sí-Sí en grandes páginas de cartón. Por último, te escandalizo, porque hace un momento le dije a mamá unas palabras duras, lo confieso, pero siguen siendo ciertas, que ya no soy un niño, sino un joven mayor de edad, que este joven piensa por sí mismo, que no es un completo tonto, porque tiene ideas propias sobre lo que ve, lo que gusta, lo que oye y hasta lo que siente.
— ¡Muy bien, muy bien!, —sonrió mi padre—. Nos equivocamos. Pero jura no dejarte llevar como lo hiciste.
— Dame una onza de libertad, y es como si el contrato estuviera firmado.
— ¡Bien! No hablaremos más de eso...
Una hora más tarde, yo estaba en la cama, Cristóbal estaba en la cama, nuestras camas, separadas sólo por un callejón muy estrecho, nos permitieron entablar una conversación cercana que, por breve que fuera, me permitió sin embargo disfrutar de una promiscuidad a la que la novedad prestaba atractivos desconocidos. En cuanto a Cristóbal, no podía creer la retórica con la que me había armado para defender la ley del joven rebelde en violación de la tutela. Lo sentí con asombro. Por mi parte, no había perdido la oportunidad de satisfacer mi gusto por los chicos guapos escudriñándolo desde todos los ángulos, y aunque había conservado sus calzoncillos, mis expectativas no se vieron defraudadas.
Finalmente, para suscitar las quimeras ideales sobre la presencia de un compañero eminentemente simpático, mantuve sin embargo los ojos bien abiertos, y el episodio de la erección en el coche sólo volvió a mi memoria con la corrección de entregarle el motivo de la sorpresa que siempre inspira más o menos el espectáculo de una identidad de temperamento.
A la mañana siguiente, abrí los ojos primero. Durante la noche, normalmente me había quitado la ropa interior, durmiendo en naturalibus desde mi primera eyaculación inducida, y esto a pesar de las objeciones de mi madre, en cuyo cerebro cualquier rastro de sexualidad en un joven soltero es una depravación susceptible de convertirse en un infierno por los siglos de los siglos, amén. Como Cristóbal aún dormía, me levanté sin adornos superfluos, y cogí mi bata. Como puedes imaginar, estaba en un estado de desvanecimiento juvenil. Puedo incluso asegurar que si no hubiera sido por la presencia de Cristóbal, con gusto habría ofrecido el primer día de mis vacaciones el homenaje de un culto a Priapo con todo el condimento, e incluso lo que en música se llama una versión de portada. Pero de ninguna manera voy a hacer carrera delante de mi primo, por muy guapo que sea, y quizá sea precisamente por eso. Porque sabréis que el hijo de una buena familia se educa con toda la deferencia debida a la modestia de la pompa y las circunstancias y las reservas que implica el uso de los buenos modales. De repente, mientras agarro mi bata, escucho un suspiro, y con una mezcla de horror y voluptuosidad, advierto la cabeza de Cristóbal que se vuelve hacia mí. Me apresuro, pero ya sea por la complacencia irreflexiva o por la torpeza, no puedo lograr robar todo el prodigio que estaba apuntando su cabeza en el aire.
Cristóbal, sin duda, tan avergonzado como yo, no fingió nada y se dio la vuelta mientras terminaba de vestirme, entonces, con una voz indiferente:
— ¿Ya te has levantado?, —dijo.
— Son las nueve en punto, vago, —le contesté— el café está frío.
— Ya vooooooy, —respondió mi primo.
Bajé a la cocina. Mis padres estaban allí. Los besé, no sin ironía, y luego me serví un gran tazón de café. Una mesa aburrida, ni una palabra; mi madre, que probablemente había pasado una mala noche, sostenía su frente como alguien con dolor de cabeza. Mi padre, no mucho mejor, parecía haber salido de una entrevista de trabajo que había ido mal. Yo, más alegre que un gorrión en mayo, tenía una sonrisa radiante en mi cara. Este buen humor difundió su contagio, ya que terminó animando a la señora:
— ¿Y Cristóbal? —dijo.
— Oh, —le respondí—, déjalo dormir, pobre hombre, estamos de vacaciones, ¿no?
— Tiene razón, —dijo mi padre— por una vez no tendrá que pasar todo el verano arreglando cercas, recogiendo paja para el ganado y limpiando los graneros.
A los cinco minutos de nombrarle y hablar de él, llega todo silencioso y descompuesto, tan mal como estaban mis padres cuando yo llegué. Después de los saludos ordinarios, todos salpicados con las coloridas protestas de celo que son la marca común de la especie socialmente honorable, mis padres nos dejaron solos. Me preocupaban los rasgos desdibujados de mi primo:
— Oh, no es nada; tuve sueños, tuve una mala dormida, —dijo.
Como él también estaba en bata, inmediatamente traté de averiguar qué tipo de prevención había usado a favor de la modestia. Un momento después me di cuenta de que se había puesto los calzoncillos. Pronto, el tema se volvió más y más mundano, hasta que mis padres se ofrecieron a llevarlo de compras con ellos para hacer algunos recados. Cristóbal necesitaba dos o tres baratijas esenciales para su supervivencia, y se fue con ellos. Me quedé solo.
Estar solo, cuando has tenido ante ti el espectáculo de un niño bonito que ardes en deseos de abrazar y devorar, es una oportunidad para tomar distancia de los buenos modales. En cuanto el coche se fue, subí a la habitación, aparté la sábana de Cristóbal y, después de quitarme la bata, respiré el aroma del espléndido cuerpo que había estado allí toda la noche, que todavía esperaba que siguiera ardiendo. En ese momento, mis sentidos estaban abrumados.
En la zona púbica, a plena vista, una gran mancha húmeda se dibujaba en forma de una gran lágrima en la tela. Sorprendido, sin creer lo que veía, me acerqué. Mi corazón latía con tanta fuerza, que sentí que mi cuerpo se escapaba con tal poder que no podía oponerme al impulso que me ordenaba, que no era otro que tocar con mi dedo el depósito sagrado de un placer que conecté inmediatamente con el rostro bastante apresurado de su autor. Así, mientras yo hacía tragos calientes a la poca salud de mis padres, mi primo hacía otros, pero infinitamente más voluptuosos. Así, mientras yo me esclavizaba a una abstinencia como la de Escipión, él daba rienda suelta a los deseos de la carne. El semen estaba todavía caliente. Con un frenesí inefable, puse mis labios en él. Lo que podía comer, lo comí. Cuando por fin no quedaba nada que idolatrar, corrí al baño, me paré junto al lavabo, y sólo hizo falta un toque de mi pene para que fluyera con el flujo más furioso que se haya desatado en la memoria de mi cerebro. Juro, sin presumir, que el chorro llegó hasta el cristal, con la violencia de una tormenta de verano. En cuanto a las sensaciones, me hicieron sentir el vértigo más electrizante de mi vida.
Quedaba por desentrañar la pregunta que me quemaba los labios y el cuerpo: ¿había cedido Cristóbal a un impulso muy banal, a una de esas conmociones galvánicas que, a los dieciocho años, son tan irrefrenables como violentas, o la causa de esta efusión se encontraba en el espectáculo que le había ofrecido de mi desnudez extática? Temblaba de felicidad al pensar que mi primo tenía la misma opinión de mí que yo de él. Para resolver esta ecuación, decidí proceder por alusiones discretas y por una cierta ostentación, cuyos efectos pretendía medir con precisión en un muchacho tan sensible. Por la tarde fuimos a una excursión de pesca en un estanque solitario, encerrado en la propiedad. Como hacía calor, me quité camisa y andaba descalzo. ¿Por qué descalzo? He observado a menudo que el interés que uno dedica a un muchacho aumenta como resultado directo del más o menos despojo de su persona; que esto realza el resto, y que si uno usa pantalones cortos con mallas anchas, lo que facilita el ojear a través de las muescas, un erudito descuidado no es reacio a sugerir lo que todavía es esquivo pero que, por este medio, dibuja las líneas punteadas de la obra completa en la que uno es invitado.
Fue con una indecible sensación de bienestar que pronto me aseguré de que los ojos de Cristóbal brillaban cada vez que veía mis calzoncillos naranjas debajo de los pantalones cortos, pensaba que estaba contemplando anónimamente. También noté que estaba cada vez más cerca de mí. Tuvimos un día muy excitante, donde cada uno de nosotros trató de sondear al otro y de presentarle todo tipo de homenajes hábilmente ilustrados y, a veces, con supremo refinamiento, con antifrases puras y duras. La idea de despertar a mi primo me envalentonó para lanzarme a una diatriba jugada contra los maricones, en ese tono irónico relleno de antanaclasis cuyos acentos no podían dejar de ser interpretados en la dirección opuesta del discurso. Por la noche, mis padres se acostaron temprano. Le sugerí un juego a Cristóbal.
Había observado que cada vez que le pronunciaba la palabra "juego" al excelente niño, sus ojos se iluminaban, su cara se adornaba con una sonrisa de felicidad y toda su persona vibraba con la misma espontaneidad que un niño pequeño que vislumbra la caja llena de juguetes de los Reyes Magos. En realidad, Cristóbal era un niño, como yo. Le dije lo que iba a hacer, con su apoyo:
— Mis padres son tristes, aburridos, prejuiciosos, verdaderos jansenistas, ya sabes que…
— Tuve tiempo para apreciarlo —dijo Cristóbal—. Con ellos, no es cuestión de ir a pasear por la noche, de disfrutar de algunos pequeños placeres nocturnos extramuros, es demasiado peligroso, podrías ser mordido por serpientes o secuestrado por los acólitos de Rael…
Cristóbal se estaba ahogando de risa.
— Así que, si quieres —continué—, hacemos esto: nos ponemos las zapatillas, y vamos de aventuras a todas partes, es divertido, hay un montón de cosas misteriosas por la noche.
Añadí, deliberadamente equívoco:
— Podemos, por ejemplo, ir al techo del pabellón...
— ¿Qué pabellón?
— Ya sabes, el tipo de pequeño quiosco detrás de los naranjos.
— Ah sí... pero está muy lejos…
— Quinientos metros no es nada, y nos distraerá.
— ¿Y eso es bueno? Quiero decir, ¿cómodo?
— Es plano, sembrado de pequeñas piedras. Llevaremos una manta, algunos cigarrillos, y también esto…
Diciendo esta palabra “esto”, abro discretamente el armario de lino, me sumerjo el brazo hacia el rincón más oscuro, siento y saco una botella de whisky. Cristóbal abre dos grandes ojos asustados:
— Bueno, Bill, me dice que tienes una buena mente…
— Comprendes que no puedes beber aquí, nunca se sabe, con el olor del tabaco y el alcohol encima, haría una mezcla que no pasaría desapercibida. Además, en el techo del quiosco, ni visto ni conocido.
— ¿Y si nos quedamos dormidos?
— Tengo mi reloj, lo programaré para que nos despierte.
Había contado con el consentimiento; fue un torrente de entusiasmo. El buen Cristóbal ya no estaba contento de empezar sus vacaciones como en un grupo de escolares.
En menos de diez minutos, así es como se desarrolló nuestra trama: Después de ponernos los chándales, envolvimos la botella y dos vasos en una pequeña bolsa, todo envuelto en lino para evitar el traqueteo; Luego enrollamos una manta y la atamos con un cinturón, y descalzos con los zapatos en la mano, tratando de ver tranquilamente las diversas piezas de nuestro equipaje, bajamos a la planta baja, a través de una puerta trasera, cuidadosamente cerrada detrás de nosotros, y allí estábamos en el fresco de la noche, riéndonos de antemano de una excursión que nos excitaba tanto que en un momento dado nos fuimos con una risa que podría habernos traicionado sin retorno.
El techo del quiosco no era muy difícil de alcanzar, y subimos a él sin demasiada dificultad. Una vez desenrollada la tapa, establecimos nuestra administración de la bebida y mientras Cristóbal llenaba los vasos, yo enrollé dos grandes canutos para delirar hasta la mañana. Porque habiendo informado a Cristóbal de la presencia en mis bolsillos de una cajita con chutes, me guiñó un ojo, lo que dijo mucho sobre su larga simpatía por la cosa. El primer comienzo de una confabulación que esperaba que fuera aún más completa. Así que trata de pintarte la escena: una noche completa pero clara, sin nubes, la luna brillando en su tercer cuarto, lo que la hacía ver bastante bien, y nosotros dos apoyados en el parapeto del techo, uno al lado del otro, un vaso en una mano, ¡el canuto en la otra! Si mi madre nos hubiera visto, se habría acabado, o bien se habría divorciado y entrado en el convento, o bien se habría abierto las venas y rezado a todas las Madonnas de la Santa Congregación de las Vírgenes Inmaculadas para negociar la redención de mi alma perdida de vicios y lujuria.
¡Nunca habría augurado una noche así! Dos días antes, me enfurecían estas malditas vacaciones, hoy habría tenido que ser asesinado para escapar de ellas. Cristóbal, tan excitado como un colegial, encendió su canuto con avidez y bebió hasta secarse. Mientras seguía imitándolo, pronto nos calentamos lo suficiente. Estar caliente es tener el pie en el estribo para un nuevo grado en la escala de la casualidad: así que fue la más cándida del mundo que despojamos nuestros torsos de lo superfluo que los abarrotaba. Qué momento en el que, con nuestros pechos al viento de la tarde, flanco a flanco, nuestros brazos tocándose, fumamos y bebimos en la penumbra, saboreando a voluntad el secreto placer de escudriñar al otro y apretando hacia él miradas que la circunspección del gran día no habría permitido.
Esta ventaja dada a la fantasía de nuestros ojos se duplicaba, exquisitamente dulce, por la completa libertad de promover un fervor poco preocupado por ser visto en flagrante delito de emancipación; pues nuestros pantalones cortos, demasiado amplios para traicionar su secreto, se apropiaban todavía de la noche a los estallidos clandestinos de un deseo que me había invadido por completo, con los más deliciosos placeres. Sin embargo, para distinguir una imprudencia similar en el frente de Cristóbal, había un largo camino por recorrer. Mientras estábamos al principio de esta silenciosa adoración, me pareció que algo se había agitado en los matorrales. Los matorrales cubrían una gran área alrededor del quiosco: arbustos, arbustos enanos, árboles enanos, todos sobre una alfombra de musgo, muy propicia para los paseos sordos y el gateo silencioso. Cristóbal, alertado por mi entrenamiento de ciervo, me miró y sopló:
— ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Un dedo en la boca, acompañado de un gesto elocuente que recomienda discreción, le informó más que cualquier discurso. Finalmente me resbalé en su oído:
— Hay alguien abajo…
— ¿Tus padres?, —susurró Cristóbal.
— No, están dormidos, ¿qué crees que es? Alguien que entró en la propiedad.
— Ladrones…
— Tal vez lo son... Tenemos que ir a ver.
Mientras se intercambiaba este corto diálogo, Cristóbal, como yo, tuvo que cambiar de postura. Lo que había estado en las sombras apareció de repente bajo los reflejos de la luna. Un destello de voluptuosidad me atravesó. En los pantalones cortos de Cristóbal, una barra larga, levantada, vigorosa, terrible de ver, formaba una especie de rigidez que, subterfugio supremo e involuntario, tomaba prestados sus pliegues de los mismos pantalones cortos con los que se fusionaban. Nada más embriagador: un resplandor entró en mi carne. Sin saber realmente lo que estaba haciendo, y bajo la cobertura de ponerse al día levantando una balanza voluntariamente rota, puse mi mano en el muslo de Cristóbal. Me pareció que estaba temblando.
Uno puede imaginarse si la intrusión de los visitantes no me enfurece, después de haber descubierto las disposiciones de mi primo. Sólo que hay sueños y hay realidad. Nos recordó nuestro deber de prevenir un suceso para el cual era esencial desentrañar los motivos. Descendimos a paso de lobo. Antes de eso, habíamos logrado determinar aproximadamente dónde se encontraba la perturbación. Por un breve momento, nuestros ojos discernieron dos sombras. Esto nos comprometió a hacer nuestra debida diligencia, con la debida discreción.
Cristóbal era un chico valiente. No tenía miedo del peligro. Además, era rápido e insinuante como una anguila. En cuanto a mí, le di confianza. Esta colusión de virtudes favorables al desenlace de un complot sirvió a nuestras intenciones lo mejor posible. Nuestra brújula interior, sintonizada con nuestro sentido del olfato, nos llevó finalmente a un arbusto donde había un discreto pero imposible no escuchar el crujido. Como la luna estaba a tres cuartos del camino, si nos quedábamos bajo una marca de sombra, hacía posible ver todo sin ser vistos.
Fue esta estrategia de altos vuelos la que hizo posible que pasáramos completamente desapercibidos. La presencia de una pequeña excavación con vistas al interior de la zarza nos permitió dilucidar con mayor provecho la particularidad de una intrusión de la que, sin embargo, empezábamos a vislumbrar ciertos aspectos. Digo esto porque cada vez era más evidente que no estábamos en presencia de ladrones o vagabundos. Los que habían invadido la propiedad todas las noches guardaban silencio, pero de ese silencio particular que se refería a un propósito si no pacífico, al menos perfectamente inofensivo. De repente, exactamente en nuestra línea de visión, y a menos de diez metros de distancia, teníamos una vista impresionante. Dos personajes, un chico y una chica, estaban de pie cara a cara, desnudos y con las manos juntas. El chico estaba besando a la chica y su sexo, largo, curvo, admirable, apuntaba contra una barriga que supusimos que estaba hirviendo. Sus besos, cada vez más jadeantes, intercalados con suspiros cavernosos, atestiguaban esa pasión devoradora que difícilmente puede posponer más abrazos.
Estos primeros signos, cada vez más frenéticos, duraron hasta que el chico levantó a la chica por las nalgas, la obligó a aferrarse a él, con las piernas alrededor de sus lomos, y entró en ella suavemente con una especie de sollozo cavernoso. Vimos, como a plena luz del día, con la mirada clavada en este extraordinario espectáculo, el lento enhebrado del largo sexo y su desaparición en el surco femenino, mientras el chico rugía como un tigre y la chica hacía gemidos agudos. No dijimos nada, pero nuestros penes eran la sede de un martilleo de forja y nuestros cuerpos el crisol de un terremoto devastador. Sin embargo, el chico había puesto a su compañera en la hierba, y sus nalgas eran rítmicas al movimiento de los impulsos de la felicidad. Mi pene estaba tan tenso, tan mojado que tuve que deslizar una mano hábil sobre mis pantalones para corregir la postura. ¿Podría Cristóbal haberlo adivinado? ¿Qué demonio visitó a este chico del que nunca hubiera sospechado el día anterior de la más mínima complacencia? Sin embargo, previendo un efecto inevitablemente interesante en los objetivos con los que le había sorprendido, estaba lejos de esperar el aplomo con el que cedía a los impulsos que le inflamaban.
Si las pequeñas causas producen grandes efectos, no es una mentira afirmar que las pequeñas oportunidades llevan a grandes aventuras. Porque, cuando la pareja llegó ante nuestros ojos a la perorata de su pasión nocturna, ocurrió que nuestra posición de agachado había anquilosado un poco las pantorrillas, así que intentamos sustituirla por una más cómoda. En esta maniobra, llevada a cabo con toda la discreción requerida, Cristóbal perdió el equilibrio de mi lado. Como de costumbre, su mano me alcanzó el hombro. La ganancia inesperada fue demasiado buena para no aprovecharse de un incidente bienvenido, bajo el disfraz de la asistencia mutua. Así que tuve el mejor reflejo que pude tener en las circunstancias, lo rodeé por la cintura. Una vez más, un movimiento que podría pasar por puramente fortuito. Lo que sucedió entonces fue que quedó en la memoria de mis sentidos como uno de esos momentos en que la intensidad de las sensaciones aumenta diez veces el deslumbramiento hasta el punto del vértigo.
Frente a nosotros, el jadeo del chico se hizo más y más marcado y estaba en sintonía con el de la chica. El jadeo pronto culminó en una especie de queja, cuya última nota, troceada, coincidió con la suspensión del golpeteo de las nalgas. Unos pocos segundos, y otro largo suspiro de lamento puntuó el silencio del bosque. Yo, con los ojos bien abiertos, dejé que el líquido caliente que la emoción de mi cruda sensibilidad sacaba del calor fluyera por mi glande con una voluptuosidad irrefrenable. Me sentí tanto más incitado a hacerlo porque Cristóbal, lejos de protestar contra mi brazo alrededor de su cintura, parecía haber asumido la causa de un acercamiento que era muy necesario. Fue entonces cuando algo entró bajo la muesca que mis calzoncillos se abrieron a ambos lados de la parte superior de mis muslos. Ese algo era la mano de Cristóbal.
Borracho de deseo, abro las piernas, para aflojar el hiato y dar un poco de soltura a los calzoncillos. De repente, hice un pequeño gemido: los dedos, animados por mi iniciativa, se habían movido tanto a lo largo de mi pene lloroso que este simple contacto decidió el completo degüello. Fue un placer sin ningún epíteto apropiado a la fuerza con la que mi esperma lo inundó todo, calzoncillos, pantalones cortos, la mano de Cristóbal, hasta su muslo donde goteaban algunos chisguetazos. Parecía que nunca se detendría.
Mientras el torrente derramaba su espuma, yo había hecho mecánicamente al pene adorable y febril, al que le debía el placer más violento de mi vida, zorzal por mirlo. El recuerdo de su esperma en las sábanas, las infinitas convulsiones de su pene entre mis dedos, la película almibarada con la que estaba envuelto, el olor acre que recibía al abrir los pantalones cortos, todo contribuyó a promover las dulces efusiones de nuestros acordes nocturnos. De repente, lo aparté suavemente, murmurando:
— Espera…
Imaginaos un muchacho condenado de belleza romana, que se somete a mi orden y se deja caer de espaldas en un movimiento intraducible de abandono y de éxtasis; imaginad el descubrimiento de dos muslos poderosos, todos perfumados con los olores de Eros; imaginad el pene del mundo a la vez el más viril y el más joven, una mezcla de fuerza y de delicadeza, acababa de lanzar un torrente de tormenta fuera de mí; el olor de Cristóbal reavivó todos mis sentidos. ¡Con qué placer me incliné sobre el largo pene ardiente! Cristóbal levantó la cabeza por un segundo, luego se desplomó, se rindió a las torrenciales iniciativas de mi pasión. Nunca había probado otro esperma que no fuera el mío. El semen de Cristóbal me pareció como la ambrosía de la ambrosía. Cuando el oleaje hizo que la vaina se hinchara, suspendí el movimiento y mis labios acogieron la primera chispa de un pistilo cuyo sabor picante me puso en el tormento. Luego reanudé mis movimientos sobre el tallo de mi admirable primo y usé mis hábiles digresiones para avanzar con arte y lentitud por el camino de esta alegría de vivir que produce las llamas de dos carnes exacerbadas por la beatitud y unidas en un ideal común de libertad.
Pude avisar en el momento en que mi polla soltaba todo mi esperma. El calor líquido, reclutado de un número infinito de filamentos, salpicó mi paladar con una furia que el jadeo de Cristóbal aumentó aún más. Fue en esa hora divina cuando comprendí que el amor de dos chicos ya no era sólo un gusto, sino todo un amor auténtico. Ni siquiera nos dimos cuenta de que la pareja había hecho las maletas. Cristóbal, jadeando, no tenía un movimiento de protesta hacia las longitudes divinas que abrumaba a sus sentidos doloridos. Un poco de su esperma hizo una larga lágrima de gratitud en el lado de su pene. Con delicado cuidado, recogí este precioso trofeo de un triunfo sobre un chico que, para casarse con una chica en una supuesta boda, acababa de probarse a sí mismo el carácter universal de la dualidad en este mundo. Llegó el momento de volver a ponernos la ropa.
Regresamos a casa sin hablar ni media palabra. Entramos en el dormitorio y nos fuimos a la cama, sin haber encendido la luz. La vergüenza de asumir un acto que todavía era amargo para el soberbio, exigía la urgencia de un remedio que al menos redondeara las asperezas más dolorosas. Para esto me preparé; en un murmullo, respiré:
— ¿Cristóbal?
— Sí, —respondió el chico en el mismo tono.
— ¿Estás dormido?
— No, no lo estoy.
— ¿No tienes ganas de dormir?
— No, no tengo ganas de dormir.
Un momento de silencio, y entonces:
— ¿Y tú? —dijo Cristóbal.
— Yo tampoco. —Reanudé, de inmediato— Por cierto, ¿duermes desnudo?
— Sí, lo estoy.
— ¿Totalmente?
— Todo.
— Yo también duermo desnudo.
Podía oír a mi compañero respirando con fuerza. El hecho de que no hayamos estado juntos por más de media hora no le ha quitado nada a una picazón que provenía de cenizas demasiado calientes como para no producir un nuevo incendio. Loco de deseo, me armé de valor y…
— ¿No lo sabes?, —dije.
— ¿Qué?
— Tengo ganas de masturbarme…
— Yo también quiero masturbarme…
— Pero contigo.
— Quiero masturbarme...
De repente, me levanto de la cama, descubro las sábanas de Cristóbal, me acuesto sobre él, lo abrazo con deleite, mis labios se pegan a los suyos, le subo las piernas, no se opone, lo hace mejor, deja que sus muslos cedan al impulso que los abre, sólo tengo tiempo para decirle:
— ¿Lo harás?
Por cualquier respuesta, obtengo libre paso entre sus columnas de Hércules, todavía animado por su mano dirigiendo la fiebre de mis dieciocho años. No podría decir si tenía más alegría en impregnar las entrañas de mi camarada o si, invirtiendo los papeles, la voluptuosidad de provocar la suya no superaba la que yo había sentido. Sin embargo, el doble rayo que ilustraba nuestra noche de amor sólo era igualado por el que, en la madrugada, decoraba nuestro despertar. La sábana fue rechazada, se me aparecieron las nalgas, la corola aún húmeda del día anterior me volvió loco, tomé posición, Cristóbal se emocionó al sentir que un largo tobogán se insinuaba en él, mientras un cálido aliento le cubría el cuello con una miríada de besos.
Para su turno, propuso la variante de pie. Así, con las manos contra la pared, fui sometido al suave asalto de un muchacho cuyos olores masculinos sacaron su almizcle extra del exceso de nuestras recientes liberalidades, mientras que el triunfo de la juventud sobre los grilletes de un mundo carcelario se afirmó con un chorro de energía prodigiosa. Recuerdo cuánto tiempo permaneció en mí después del último espasmo, que nos acostamos de nuevo, que sus brazos rodearon mi pecho, que su mejilla se apoyó en la mía, que sus besos sabían a azúcar, que su pelo olía a humus de la maleza, que mi corazón se estremeció hasta morir y que el suyo debió sentir los mismos ataques, porque me pareció que un líquido caliente y húmedo fluía sobre mi cara. También recuerdo estas palabras, pronunciadas en un murmullo casi inaudible:
— Te amo.
Habíamos disfrutado de nuestra carne. Ese «te amo» superó todos los placeres. Fue la coronación de lo que iba a ser sólo el placer de un chico y el comienzo de un amor infinito.
Hoy, vivo con Cristóbal. La chica con la que había establecido una relación por pura conveniencia, se mantuvo en secreto y, después de un pequeño resentimiento, se llenó de alabanzas por nuestra amistad. Tenemos ya veinte años. Nuestros padres están positivamente escandalizados, y mi madre lo ha convertido en una enfermedad que trata lo mejor que puede, usando extractos de los Hechos de los Apóstoles, del Levítico y de las epístolas a los Corintios. En cuanto a nosotros, nos amamos como las estrellas del cielo aman los soles de los que reciben calor. Nada es más dulce que caminar desnudos agarradnos de la mano, del brazo o cintur en las tardes de verano a lo largo de la playa desierta de El Saler o la del Mareny de sant Llorenç, observando el globo que parece un gran ojo rojo en una bola de algodón situada en el horizonte. Nada es más embriagador que un largo abrazo arrancado de la luz y el claro silencio de esta falsa penumbra que es una noche de julio. Nada nos hace amar más la vida que nuestros camisetas resbaladizas, nuestro ardor por hacer carrera y estar listos para competir en la justa inexpresable que es el amor. Oh, me olvidé... Rompimos con nuestras familias, o mejor, nos hicieron romper con ellos porque no consentimos que nos hicieran la vida un asco, que se lo hagan ellos, que de hacerse la vida imposible son expertos.
¿Crees que se les ocurriría un plan de batalla para separarnos después de cubrirnos de vergüenza? La vergüenza que conlleva la abyección de un hijo varón sin descendencia posible a causa de la infamia, el marchitamiento que se produce por despecho, en los pequeños pueblos burgueses, sobre todo lo que perturba el confort moral de este montón de telarañas y polvo que se llama buena moral, han inducido a nuestros ancestros por un momento a despotricar contra nosotros, para probar que un accidente de generación, uso su término, no podría incidir sobre su honor. Y entonces, Dios, lo creamos o no, existe: la prueba vino en nuestra ayuda. Quince días después de nuestra ruptura decisiva, jugamos a la Primitiva, ni sé por qué. El resultado fue de casi dos millones de euros. Esta ganancia afiló los cuchillos del odio que se blandían contra nosotros. En vano. Nadie sabe dónde vivimos.
Nadie, excepto Francisco y Mateo. Son gays, como nosotros, y como a nosotros, sus padres los rechazaron. Los acogimos. Están en casa con nosotros como nosotros lo estamos con ellos. Se aman y nada es más conmovedor que ver, en las tardes de lluvia, sus dos frescos y vibrantes cuerpos preludiando en sus trajes las infinitas alegrías de un largo capítulo de felicidad. Además, no nos escondemos porque nos admiramos los unos de los otros, así resulta que el espectáculo de la felicidad de los demás sirve para hacer más valioso el que compartimos. Entre los cuatro fabricamos artículos de artesanía, raros, eróticos unos y otros no. Se venden bien.
Comentarios
Ufff, que pedazo de relato, me has dejado excitado, caliente como una perra en celo y sobre todo muerto de envidia. Que bonito es el amor.
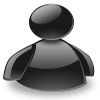
Otro lindo y amoroso relato tuyo! Me encanta tu vocabulario y tu prosa! Me mantuve excitado hasta el final que lograste que acabara igual que tú felizmente mojado gozando una eyaculación muy satisfactoria deseando compartirla con alguien más, Espwro sigas escribiendo más!

Escriba aquí su comentario sobre el relato:
Opps! Debes iniciar sesión para hacer comentarios.
Detalles

Janpaul
Nombre do Relato
Mi amigo Cristóbal
Codigo do Relato
7975
Categoria
Gay
Fecha Envio
16/mar/2021
Votos
2